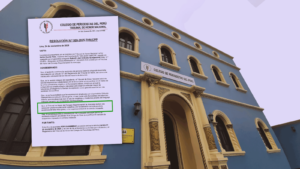Mi primer año en Arequipa fue por estas fechas de Navidad y Año Nuevo de un lejano 2010. Había pasado toda mi infancia y parte de la adolescencia en Cusco, y decisiones familiares me trajeron, quince años después, a la tierra en la que nací.

Atrás quedaron los amigos y vivencias cusqueñas. Ahora, acompañado de primos y tíos maternos, comenzaba a conocer la ciudad. Eran años de despreocupación total: pichangas con mis primos, jugar Play y los primeros quinos —algunas veces invitado y otras de colado—.
Por aquellos años de adolescencia conocí a quien sería, formalmente, mi primera enamorada. Pese al tiempo transcurrido, recuerdo casi exactamente cómo ocurrió. Estaba en el colegio San Agustín de Upis, disfrutando del clásico recreo. Ese día, un grupo de estudiantes mujeres de otro colegio del barrio, la Medalla Milagrosa, había llegado para jugar un partido de vóley. No era un campeonato ni algo relevante, solo un encuentro de demostración.
Esa mañana la vi y quedé en shock. Siempre he sido una persona tímida, a diferencia de lo que puedan creer algunos, al menos hasta que agarro confianza. No tuve valor para hablarle y solo la observé por varios minutos a la distancia. No podía dejar de mirarla. Tenía el cabello negro intenso, tez morena y unos ojos ligeramente achinados.
El timbre me devolvió a la realidad: era hora de ingresar nuevamente a clases. A la salida, ya de regreso a casa, solo pensaba en preguntas como ¿por qué no me atreví a hablarle?, ¿la volveré a ver algún día?, ¿cómo se llamará?
Solo tenía un dato, el dato disparador: sabía en qué colegio estudiaba. Con eso pensaba encontrar la forma de acercarme. Mi primo Jair, con quien compartía más tiempo en esas tardes adolescentes, fue clave. Casualmente, también le gustaba una chica del mismo colegio.
Entonces inició el plan. Averiguamos que se celebraría la verbena del colegio y fuimos. Mi primo no tuvo mucha suerte, pero yo sí. Allí estaba ella, sentada, observando los bailes y números artísticos clásicos de un aniversario. Era el momento. No habría otro día.
Acercarme me costó más de la cuenta. Estuve – sin mentir- casi una hora dando vueltas y analizando cómo sería la mejor forma de abordarla. La verbena estaba a punto de acabar y la gente se retiraba. Mi primo me dio el empujón a la mala: “Hazlo ahora, ya tenemos que irnos”. Tomé aire, me acerque y una vez más tuve buena suerte.
En el preciso momento en el que decidí hablarle, estaba sola. Su papá, se había ido a otro lugar a quién sabe qué y pude hablarle con tranquilidad. Fui directo al grano, le dije mi nombre, pregunté el suyo y mencioné que me gustaría conocerla.
Eran años colegiales sin celulares. Ella anotó su nombre completo en mi brazo y me pidió que la agregara a Facebook. La conversación terminó así, con una sonrisa en su rostro y otra aún más grande en el mío.
De regreso a casa, mi única preocupación era que el nombre escrito con lapicero no se borrara. Entré a mi cuarto a la carrera, lo copié en un papel y luego, con más calma, la agregué.

Tras algunas conversaciones nos encontramos en la 25, uno de los paraderos más conocidos del barrio. Caminamos y conversamos. Así conocí calles y parques cuya existencia ignoraba. Cambié el reggaetón por canciones de Sin Bandera o Maná y, unas semanas más tarde, me declaré. Recibí un “sí”.
La felicidad entera no cabía en mi rostro. Todas las tardes, casi sin falta, la recogía de su colegio y cogidos de la mano, o abrazados, íbamos hasta su casa. Era una rutina infaltable. Era esa ilusión de adolescente que se enamora por primera vez.
Así pasaron los meses. Llegó diciembre y las fiestas. Fui a su casa y conversamos sobre lo que haríamos en el verano. Yo le dije que buscaría trabajar esos meses y así tener dinero para mis gustos. Todo marchaba bien y parecía que el final feliz vendría en forma de su rostro y su sonrisa. Pero no fue así.
Nuevamente, otra decisión familiar, esta vez de mi padre, me llevaría por un año, nuevamente, a Cusco. Pasaba a quinto de secundaria y, según mi viejo, ingresar a la UNSAAC (Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco) era mucho más fácil.
Recuerdo que no tuve el valor de decirle a ella, mi primera enamorada, que me iría y probablemente me quedaría a vivir de nuevo en Cusco. Tuve que mentirle. “Solo me voy por verano y en marzo ya estaré aquí”, le dije, pero sin mirarla fijamente. Algo presintió ella y me dijo: “No te creo, ya no vas a regresar”. Yo insistí en que sí regresaría y todo seguiría igual y seguiríamos juntos.
La noticia de mi viaje se la di una noche de lluvia. Nos abrazamos fuerte y ella lloró, como si ambos presintiéramos que era el final de todo. A los pocos días, me embarcaba en un bus. Mientras miraba el paisaje por la ventana, me di cuenta que con ese viaje —también— se acababa mi primer amor adolescente.

También te puede interesar: La Esquina de Gustavo: Música de mi vida – Pancarta.pe
Sobre el autor:
Gustavo Callapiña Diaz (1996) Arequipeño. 28 años. Nací el último día del año 1996. Estudié Periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. Comencé a laborar como redactor de política y sociales en el Diario Sin Fronteras (2019). Trabaje en el Diario El Pueblo (2019-2021) y fui corresponsal para el medio digital OjoPúblico en la región Arequipa. Realicé prensa institucional en el Gobierno Regional de Arequipa (2022), y actualmente me desempeño como gestor de comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín y soy jefe de prácticas en el programa de Periodismo de la misma universidad.