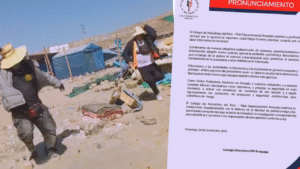El disfraz, por definición, sirve para ocultar algo. No es solo una prenda o un maquillaje, sino un pacto tácito entre quien lo usa y quien lo observa. Pensemos en el payaso: peluca fosforescente, zapatos gigantes, maquillaje grotesco. Es un personaje construido para que nada de lo que dice o hace sea tomado como real. Puede permitir bromas pesadas, gestos torpes, incluso insinuaciones inapropiadas en medio de una fiesta infantil sin que nadie se escandalice; al fin y al cabo, no es “alguien”, es un personaje. El público lo exonera. Todo lo que dice queda suspendido en una burbuja de ficción.
Fuera del circo, sin embargo, el disfraz adopta otras formas. Mucho más sobrias. Mucho más peligrosas.
Vivimos rodeados de la misma lógica que hace reír a los niños, pero aplicada al mundo adulto. “Ese tipo lleva saco y corbata, de seguro todo lo que dice es cierto”. “Ese otro está despeinado y viste jeans rotos, debe ser uno del montón”. Juzgamos a las personas antes que a las ideas; evaluamos la envoltura y no el contenido. Y cuando eso ocurre —cuando la apariencia sustituye al razonamiento— entramos de lleno al territorio de una vieja conocida: la falacia de autoridad.
La falacia opera como un virus elegante: es un razonamiento inválido que puede conducir, por casualidad, a conclusiones correctas, pero no por ello deja de ser erróneo. Antes, por ejemplo, bastaba que Mario Vargas Llosa —Nobel de Literatura— opinara sobre economía, política, cambio climático o aborto para que muchos lo escucharan como si sus palabras fueran irrefutables. Podían ser brillantes… o no. Pero miles creían que lo eran únicamente porque provenían “de un Nobel”. Se asumía que la verdad residía en quien hablaba, no en lo que decía. Y así, sin darnos cuenta, renunciábamos a nuestro propio juicio para adoptar el prestigio ajeno como si fuera pensamiento.
Los medios de comunicación se encargan de reforzar esta ficción desde que somos niños: el traje formal pertenece al hombre correcto, al profesional respetable, al ciudadano ejemplar. El uniforme del poder es el uniforme de la confianza. Basta ver a alguien con saco y corbata para que nuestra actitud cambie: espalda recta, voz contenida, respeto automático. Ese pedazo de tela funciona como una credencial emocional. Pero sigue siendo lo que es: un disfraz. Una nariz de payaso más sobria, más discreta, diseñada para permitir actos cuestionables sin despertar sospechas.
Para muchos, la sola presencia de una sotana, un saco y corbata o una profesión parece blindar al individuo contra toda sospecha. La mente rechaza la idea de que detrás de esos símbolos pueda ocultarse la falta moral. Así se mantiene intacta la vieja ilusión: la virtud asociada a la forma, no al acto. Mientras tanto, el pobre, el desordenado, el mal vestido continúa cargando con la presunción automática de la culpa. La estética se convierte en destino; la elegancia, en absolución. Y en un país tan escaso de reflexión, basta un traje impecable para esconder cualquier sombra.
Vale la pena mirar hacia atrás: ¿qué fue lo primero que aprendiste en el colegio? No está mal que existan normas —el orden ayuda a aprender—, pero otra cosa es que el orden se convierta en sustituto del criterio. En esos primeros años, los niños hacen preguntas que revelan su lógica natural: “¿Por qué el cabello corto, si con el pelo no se aprende?”. “¿Por qué no puedo usar zapatillas, si los zapatos no estudian por mí?”.
Y aunque las reglas cumplen su función, el colegio —fiel a un modelo más disciplinario que reflexivo— suele castigar la pregunta y aplaudir la uniformidad. Los profesores recorren las filas revisando peinados, cuadernos, dobladillos. No se busca solo formar hábitos, sino moldear comportamientos. Lo que muchas veces se pierde en el camino es el espacio para pensar sin miedo. Nada en contra de eso; la disciplina tiene su lugar. Solo que, a veces, se usaba como decoración en vez de herramienta. El resultado: aprendíamos a comportarnos muy bien… pero a preguntar muy poco.
Ese niño curioso pasará once o catorce años aprendiendo, no conocimientos, sino obediencia. Y un día —prueba irrefutable de que el sistema lo ha moldeado a su imagen— defenderá los “códigos de vestimenta” como si fueran leyes naturales. No que estén mal, ni que no tengan función, sino que los tomará como dogma, como si un traje pudiera reemplazar a la competencia y una corbata fuera garantía de integridad. Llegará a creer que la calidad de un trabajo reside más en la tela que en el esfuerzo. Así de profundo puede incrustarse un disfraz cuando se confunde forma con esencia.
Al final, más que un asunto de ropa, es un asunto de percepción. Y nada resulta tan elegante, ni tan peligroso, como un disfraz que hemos aceptado como verdad.
La pregunta final es inevitable: ¿quién es realmente el payaso en esta historia? ¿El que usa la nariz roja o el que cree que el disfraz lo convierte en verdad? Quizá la ironía final está en que ambos usan disfraces, pero solo uno tiene la honestidad de admitirlo.
Sobre el autor:
Editor, escritor, investigador y gestor cultural. Ha publicado artículos en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Presidente de la «Asociación Cultural José María Morante» y miembro fundador de la editorial “Camarón Lector”. Director de “Pluma Editorial”, donde publicó colecciones de libros góticos, cuentos clásicos y mitológicos. Ha editado la antología «Camaná, te cuento», «Asociación Rolf Laumer» y participó en la antología «Historia de la Provincia de Camaná». Ha publicado los libros: «Ordinario», «Otro yo», «Salvador», «Camaná: el paraíso», «Galleros de Camaná» y «Camanejo soy». Su fábula «Camarón Tacudo» fue traducida al inglés y quechua. Fue galardonado por el Consejo Regional y el Gobierno Regional de Arequipa. La Municipalidad de Camaná lo distinguió como “Gestor Cultural” y fue condecorado por su trayectoria.