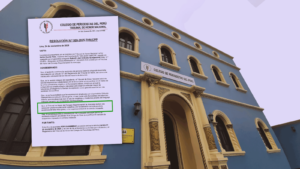Acompaña esta lectura con esta canción:
Deja que suene bajito, como sonaban las mañanas en casa, y que este recuerdo camine contigo mientras Papachino vuelve a vivir en cada palabra.
Las horas más felices de mi amor fueron contigo, abuelito.
—
Me encantaba caminar al lado de mi abuelito Papachino; me hacía sentir la niña más engreída de la tierra, porque los abuelos siempre quieren mostrarte el mundo: te compran caramelos, te presentan a otros abuelitos que también te compran caramelos y te toman de la mano como si el tiempo no existiera.
Papachino vivía con nosotros. Cuando yo era pequeña, en vacaciones, él se encargaba de mí. Vivíamos cerca del mar y a mí me fascinaba la playa. Él me llevaba, incluso a escondidas de mis papás, para que pudiera revolcarme en las olas sin miedo. El mar era mi alegría y él era mi cómplice.
A los 16, cuando me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad, él era el único que siempre me esperaba. Yo llegaba cansada, con la mochila llena y el corazón revuelto, y él estaba ahí, con el almuerzo servido… y con una copita de vino. Comíamos juntos. Me preguntaba cómo estaba. Se preocupaba por mí. Y eso es algo que extraño profundamente: que alguien esté pendiente, de verdad, de que yo esté bien.
Una tarde, cuando estaba con mi primer enamorado, con Israel, nos sentamos afuera de la casa, como siempre hacía con mi abuelo. Y él, con esa manera suya de decir las cosas sin imponerlas, me dijo: “Hijita, ya tienes tu pareja. Ojalá crezcas un poco más, que tu papá te dé el segundo piso para que puedas construir arriba y formar tu hogar”.
Él me proyectaba. Me soñaba en un hogar. Y a veces me duele, porque han pasado muchos años y esa etapa no está en mis planes, aún. Pero no lo vivo con presión ni con tristeza. Lo entiendo como lo que era: su amor deseándome algo bonito.
Un lunes, estando a una cuadra de ingresar al cementerio, mientras íbamos a visitar a la abuela, me dijo: “Hijita, esta es la calle de los que no regresan. Algún día me tocará venir por aquí”.
Meses después, pasamos por esa misma calle… con él en hombros.
Yo estaba haciendo algunas tareas de la universidad con una de mis mejores amigas cuando mi hermano escribió diciendo que papá venía de Mollendo a Arequipa en ambulancia con el abuelo, que se había puesto mal. Llamé a casa. Nadie contestaba. Dejé todo y me fui al hospital a esperarlos.
Derrame cerebral —dijeron los doctores—. Estábamos perdiendo a Papachino.
Fueron dos días durmiendo en las bancas del hospital porque estaba en UCI y no podíamos entrar a verlo. Y mientras todo eso pasaba, hubo algo que me marcó para siempre: la fragilidad que hizo pequeñito a mi papá. Él, que siempre fue recio, fuerte y prudente, se desmoronaba ante mis ojos porque estaba perdiendo al suyo. Y es muy difícil ver a tus papás convertirse en niños cuando pierden a sus papis. Y lo único que podía hacer era quedarme a su lado.
Hasta que Papachino falleció.
Mi hermano ingresaba a estudiar y yo me hacía cargo de los papeleos, así que no estuve en el velorio y por poco no llego al entierro. Aquel día no fui de negro. Me puse un vestido largo fucsia. Lo hice porque ese verano, mientras me lo probaba frente al espejo, mi abuelo se acercó y me dijo: “Hijita, estás linda”. Y suspiró, como sintiéndose orgulloso de ser mi abuelito. Por eso quise despedirlo con mi vestido fucsia.
Con Papachino también tuvimos días malos. Nos enojábamos. Dejábamos de hablarnos. No todo fue perfecto. Antes de todo esto, él salió de viaje con mi mamá y mis tíos; la pasaron bien. En ese tiempo no existían WhatsApp ni redes sociales. Solo el teléfono. Y cinco días antes de su muerte, él estando aún de paseo, me llamó para decirme que tenía un regalo para mí. Asumo que, cuando me toque ir al cielo, me lo dará.
Con los años he comprendido que la muerte trae una fragilidad distinta, una que te deja completamente desnudo. Primero falleció mi abuelita, Mamajose, su esposa. Y desde entonces, Papachino se dedicaba a ver novelas de rancheras, ponía música y lloraba solito recordándola. Dentro del hogar que formó, se convirtió en una persona profundamente sensible, muy sentida. Y esa sensibilidad es algo que me compartió. Algo que llevo conmigo hasta hoy. Algo que no me avergüenza en absoluto.
Los abuelos son las primeras personas que te hacen sentir en casa.
Papachino era de los abuelitos que despiertan antes del despertador, los que compran el pan y preparan el desayuno con Los Panchos. Papachino me enseñó bien clarito lo que es el hogar.
Sobre la autora:
La autora se revela con una profunda sensibilidad, marcada por una capacidad innata para amar con intensidad. Su voz es íntima y brutalmente honesta, con una prosa profundamente humana.