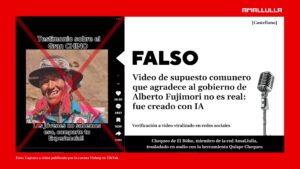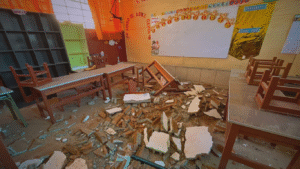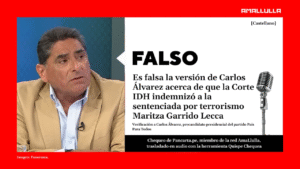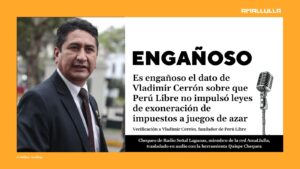A muchos nos enseñaron que hablar de política es peligroso, incómodo y ajeno. Crecimos escuchando “todos roban”, como si fuera un conjuro que nos libra del deber de informarnos y participar. Esa frase, repetida hasta el cansancio, funcionó como anestesia. Mientras nos convencían de que la política era sucia, otros la ocuparon sin dudar. Mafias, redes clientelares y oportunistas de turno hicieron de los cargos públicos un botín antes que un servicio. Y cuando el ciudadano mira hacia otro lado, el poder lo toman quienes menos deberían tenerlo.
Pero la política nunca ha sido un planeta lejano. Está en cada paso de nuestra vida diaria; en tomar la combi, pedir una cita médica, caminar seguros por una calle, ir al banco, estudiar, trabajar o decir lo que pensamos sin miedo. La política no es un edificio; es el aire que respiramos. Y aunque muchos sienten que no les toca, nos toca a todos, también a quienes somos parte de la población LGTBI.
En un país tan megadiverso como el Perú, la representación debería ser un principio básico. Pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad, distintas culturas, regiones, clases sociales y también la población LGTBI deberían verse reflejadas en quienes toman decisiones. Porque nuestras vidas no son iguales y nuestras necesidades tampoco.
Las personas LGTBI llevamos décadas enfrentando problemas que requieren decisiones de Estado como el acceso a salud digna, protección contra la violencia, reconocimiento legal de nuestras identidades, igualdad en derechos civiles. No podemos seguir delegando esas discusiones a quienes ni nos conocen ni nos quieren reconocer. Involucrarnos no es opcional, es cuestión de dignidad.
Una de las películas que mejor retrata esa necesidad de involucrarse es Milk (2008), que narra la vida de Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios abiertamente gay electos en Estados Unidos cuando ganó un asiento en la Junta de Supervisores de San Francisco en 1977. Su activismo en un país sacudido por los ecos de los disturbios de Stonewall fue clave para articular luchas LGTBI y sociales más amplias, y su mandato marcó un hito simbólico y real en la política. Y su asesinato, el 27 de noviembre de 1978, nos recordó cuán frágiles pueden ser los avances cuando la igualdad descansa sobre unas pocas figuras visibles.
Y la historia sigue escribiéndose. Hace apenas unos días, Nueva York eligió a Zohran Mamdani como su nuevo alcalde, un hombre musulmán, hijo de inmigrantes de origen indio, con una agenda progresista y comunitaria. Su victoria llega en un contexto en que los discursos de odio y la polarización se reavivan en muchas partes del mundo. Su campaña no evitó los temas difíciles; habló directamente a los migrantes, incluso en español, y puso en el centro de conversación la vivienda asequible, el transporte público gratuito y los derechos ciudadanos. Apeló a los sectores más diversos de la ciudad, reivindicó la identidad de Nueva York como ciudad de inmigrantes y enfrentó la retórica del miedo con organización y esperanza. Aunque no es una persona LGTBI, su apoyo público a la comunidad y su visión de una ciudad que no deje a nadie atrás muestran que las luchas por la dignidad necesitan muchas voces, no solo las nuestras.
En el Perú también existe un camino que no empezó ayer. En 2006, la activista trans, Belisa Andía se convirtió en la primera mujer trans en postular al Congreso de la República, representando al Movimiento Nueva Izquierda. Años más tarde, en 2016, volvió a participar en política como candidata al Parlamento Andino por el Frente Amplio, si bien no ganó, reafirmó el compromiso con la representación y los derechos de las personas trans.
Más adelante, el congresista Carlos Bruce impulsó en 2013 el proyecto de ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo, un debate que, aunque no alcanzó el matrimonio civil igualitario, abrió conversaciones que antes parecían imposibles. El 18 de mayo de 2014 Bruce reconoció públicamente su homosexualidad, convirtiéndose en el primer político abiertamente gay del país. Su visibilidad, aunque tardía, ayudó a que muchas familias peruanas comenzaran a hablar sobre la diversidad sexual y de género, un tema que hasta entonces era un tabú.
En 2014, Luisa Revilla logró un hito histórico, fue elegida regidora del distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, convirtiéndose en la primera persona trans en ocupar un cargo público en el Perú. Asumió en enero de 2015 representando al Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez y, desde ese espacio, defendió la inclusión, la igualdad y los derechos de las personas LGTBI en una región tradicionalmente conservadora. Su elección abrió una pequeña ventana hacia una sociedad más plural. Lamentablemente, Luisa Revilla falleció en 2021, durante la pandemia del COVID-19, dejando un legado imborrable para las generaciones trans que seguimos creyendo en la participación política como una herramienta de cambio.
En 2016, Alberto de Belaunde fue elegido congresista de la República por Peruanos Por el Kambio, convirtiéndose en el primer político peruano en asumir un cargo de esa magnitud siendo abiertamente gay. Su elección sorprendió a muchos sectores ultraconservadores y representó un gesto de esperanza para la comunidad LGTBI, que por primera vez veíamos a uno de los nuestros ocupar un espacio visible en el Congreso.
En 2021, Gahela Cari, mujer trans, indígena y activista con raíces afroperuanas nacida en Ica, emprendió una campaña valiente y estratégica al Congreso por el partido Juntos por el Perú. Aunque no llegó a ocupar una curul, su participación dejó claro que en la política peruana ya no podían seguir ignorándose liderazgos trans visibles con agenda propia.
En el 2021, la congresista Susel Paredes Piqué resultó elegida para el Congreso de la República del Perú representando al distrito de Lima, por el partido Partido Morado. Desde ese espacio ha impulsado propuestas legislativas para la población LGTBI, además de participar activamente en reuniones con la sociedad civil para aportar a esos proyectos. Sin embargo, al formar parte de una minoría parlamentaria en un Congreso donde predominan bancadas provida y contrarias a los derechos LGTBI, su labor se ha visto obstaculizada y los avances han sido limitados.
Hace unos días, la congresista Susel Paredes fue denunciada ante la Comisión de Ética del Congreso por defender la dignidad de las mujeres trans durante un evento por el Día de la Visibilidad Trans realizado el 31 de marzo de 2025 en el propio Parlamento. En esa ocasión, permitió que las invitadas trans usaran el baño de mujeres según su identidad de género, lo que fue aprovechado por un grupo de congresistas conservadores para intentar censurarla. Esto revela la transfobia institucional que persiste en el Congreso y lo injusto que resulta castigar a quien defiende con valentía los derechos humanos y la igualdad.
Si hablamos de representación, también debemos reconocer las ausencias. En el Perú, la participación política visible de hombres trans sigue siendo prácticamente inexistente. Es una tarea pendiente que duele y pesa. Ya hemos visto a políticos gays, lesbianas y mujeres trans postular abiertamente, pero no ocurre lo mismo con las transmasculinidades. Entiendo que muchos de nosotros sentimos miedo de visibilizarnos, pero la historia demuestra que esa visibilidad impulsa cambios sociales y envía un mensaje poderoso de posibilidad. Necesitamos involucrarnos más en política, porque los pocos avances logrados para las personas trans rara vez incluyen nuestras particularidades. Las necesidades de salud, derechos y representación de los hombres trans siguen siendo distintas y urgentes, y debemos ocupar esos espacios de decisión. Lo digo desde la experiencia, militar en un partido político siendo un hombre trans visible es como caminar sobre un terreno incierto, donde incluso dentro del propio espacio político se debe enfrentar el prejuicio y, a veces, el discurso de odio. En Lima existen algunos partidos con iniciativas LGTBI visibles, pero en regiones y provincias ser abiertamente LGTBI aún se percibe como una amenaza a los intereses locales.
Hay quienes todavía creen que las personas LGTBI no deberíamos estar ahí, como si la política tuviera dueño. Algunos nos ven como una burla, otros como un riesgo para el orden que buscan mantener. Mientras tanto, los partidos ultraconservadores y los grupos religiosos anti derechos han ganado terreno en el país. Durante años sentí que íbamos en caída libre, pero victorias recientes, como Zohran Mamdani, aunque no es LGTBI nos recuerdan que también existe esperanza en una política empática, que suma y no expulsa.
Las personas LGTBI tenemos mucho que aportar: no solo discutimos temas de género. Vivimos cruzados por realidades de clase, raza, territorio y precariedades comunes. Legislamos para todos porque sabemos lo que significa ser ignorados. Y mientras muchos políticos nos olvidan, nosotros creemos en incluir a todos y todas. Por eso duele cuando alguna figura LGTBI ocupa un cargo sin defender a su propia comunidad y se convierte en vocera de intereses empresariales o mafiosos. No necesitamos eso. Necesitamos liderazgos éticos, valientes y comprometidos.
Arequipa también merece su voz y las cosas empiezan a cambiar, una compañera trans con trayectoria en derechos humanos decidió dar un paso importante. Karla Paloma Cayani, activista, mujer trans y militante política, postula al Senado con el apoyo real de su partido y de quienes han visto su trabajo de cerca. Su candidatura no es solo un acto de valentía personal; es una oportunidad para que nuestra región tenga una voz que entienda nuestra realidad y la lleve a los espacios donde se toman decisiones.
La participación política LGTBI no busca privilegios, sino justicia. Y eso solo se logra entrando, hablando, proponiendo y exigiendo. Nadie debería decidir por nosotros lo que necesitamos para vivir mejor. Porque al final, todos queremos lo mismo y es tener una vida digna, una ciudad que respete y proteja, un país donde podamos proyectar un futuro sin miedo. La política debe ser un espacio donde las muchas historias del Perú puedan encontrarse sin que nadie quede afuera.
Quizás el hilo común entre Milk, Belisa, Revilla, De Belaunde, Cari, Paredes y tantas otras personas sea el entender que la esperanza no nace sola, se construye, se organiza y se disputa. Y cuando dejamos de mirar la política como algo sucio y ajeno, empezamos a verla como lo que siempre fue: un espacio para cuidar la vida de todos sus ciudadanos.
Sobre el autor:
Bruno Montenegro (Él) es un hombre trans arequipeño, comunicador y director audiovisual. Fue reconocido como defensor de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú en 2019. Es director de proyectos en Fraternidad Trans Masculina Perú y director de comunicaciones de la REDCAHT, donde lidera iniciativas sociales y regionales en favor de la salud y los derechos trans en América Latina. Estudió Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y cuenta con amplia experiencia en incidencia política nacional e internacional, así como en la gestión de proyectos de comunicación con organizaciones sociales dentro y fuera del país. Apasionado por el cine y el ciclismo, utiliza el arte y la comunicación como herramientas para visibilizar realidades diversas, promover la empatía y transformar narrativas sobre las identidades trans en el Perú y la región.