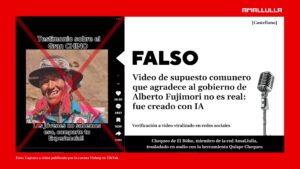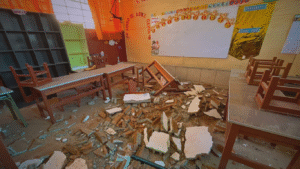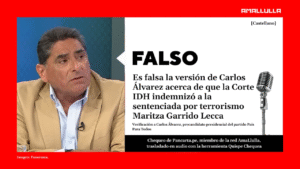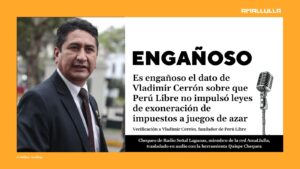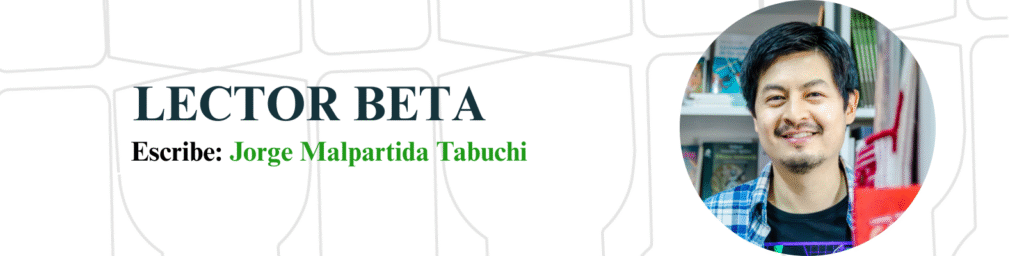
Empiezo esta columna reconociendo un olvido. Hace unas semanas, al escribir sobre el ecosistema cultural en Arequipa, no tomé en cuenta al aparato de crítica literaria y análisis académico que también se ha revitalizado en los últimos años. Y que contribuye a la construcción de nuestra ciudad como un foco de las letras nacionales.
Dentro de esa parcela, una de las iniciativas que más me llaman la atención es la revista Nuveliel, dirigida por Edward Álvarez Yucra. Él y su equipo ya han publicado tres números (el primero en el 2019) y mantienen activo un blog (y una cuenta en redes sociales) en donde suben reseñas y entrevistas a autores y autoras regionales, que van más allá de lo coyuntural e informativo. Sus herramientas son la lectura atenta y el análisis literario, sustentadas en su formación profesional en Literatura y Lingüística, y Humanidades. Claro que sin perder el enfoque del territorio que habitan y la meta de generar diálogo y debate con otras tradiciones. “No se trata de articular Arequipa al mundo, sino de articular el mundo a Arequipa”, indican en el editorial de su primer número.
La otra iniciativa de crítica literaria que ha surgido es El Hacedor, un blog impulsado por Anthony Valdivia y Sebastian Alva (ambos canteranos de la Escuela de Literatura de la UNSA). Ellos han trasladado su análisis a las redes sociales y las plataformas digitales, bajo el subtítulo de Crítica Literaria Regional. Además, de las entrevistas y reseñas, suben videos y piezas gráficas como carruseles de Instagram para profundizar, desde una mirada especializada, en la vida y obra de autores peruanos (aunque con un énfasis en Arequipa y el sur).
Tras revisar la buena labor de estos proyectos, me pregunto ¿por qué es importante que exista una lectura de la literatura regional, tradicional y contemporánea, desde la crítica literaria? ¿Por qué es necesario que nos leamos con atención?
Mi respuesta aventurera es que, más allá del ocio y mero disfrute, es necesaria la lectura crítica (profunda y académica) para ordenar y valorar el corpus cada vez más amplio de publicaciones literarias en Arequipa y el sur peruano. Estos lectores formados en teoría literaria y otras herramientas de análisis crítico pueden proponer un canon o, al menos, unas líneas guía, que le den sentido a nuestra literatura. Una base para generar ciertos consensos en los espacios académicos, culturales y educativos. No quiero decir que la crítica es la única capacitada para valorar la calidad de una obra literaria, o la única que puede analizar y generar conocimiento, o que su voz es más importante que la de los otros actores del ecosistema cultural. Sino que tiene mayor capacidad de sistematizar y reforzar el capital simbólico de una obra y conectarla con la tradición literaria que ya tenemos en la región. Esta es la respuesta que puedo ensayar desde mi aventurera mirada de lector y periodista cultural.
Pero como la crítica literaria no es mi especialidad, le lancé mis dudas a Edward Álvarez de Nuveliel, y a Anthony Valdivia de El Hacedor. A ambos les pregunté por chat: ¿por qué es importante que leamos nuestra literatura? Edward me dijo: “Porque necesitamos ver hacia dónde va nuestra identidad. Es indispensable visitar el derrotero de nuestras emociones y las razones controversiales que nos han ido y siguen llevándonos hacia futuros insospechados. Si no leyésemos la literatura de antes ni la de ahora, perderíamos de vista las dimensiones sensibles de nuestra identidad, caeríamos en una alienación exasperante; más aún en un país como el Perú o en una ciudad como Arequipa”.
Entonces, leernos para conocer nuestro lugar en el mundo y entender quiénes somos como conjunto.
En el caso de Anthony, su respuesta también está ligada a la identidad aunque sumando otras dimensiones: “Siempre he considerado que la literatura y el acto de leer no solo es un ejercicio de entrenamiento u ocio. Para mí leer, elegir un corpus de lecturas, es una decisión política y ética. Por eso conocer y consumir la literatura peruana o local (en mi caso la arequipeña) es importante para construir una mirada del mundo más cercana y vivencial; ayuda a ser conscientes de nuestro pasado y presente para así reflexionar y comprometernos con nuestro futuro. Si uno pierde ese anclaje con su realidad que ofrece la literatura, se encuentra expuesto a la falta de pertenencia y juicio”.
Es decir, leer la literatura propia como una llave para comprender nuestro entorno y asumir una perspectiva como ciudadano.
Ambas respuestas nutren mi trazado inicial y dan cuenta que estos dos jóvenes críticos mantienen la esperanza y sentido de futuro sobre nuestras letras. Algo que también comparten otros integrantes de su generación. Al final, es importante que nos leamos porque así también reforzamos la riqueza cultural de las creaciones de nuestra ciudad y las insertamos dentro de una discusión contemporánea y global. Tenemos suerte de que exista en la universidad pública de Arequipa una Escuela Profesional de Literatura (la única fuera de Lima), y un circuito propio de análisis especializado, ponencias, congresos, círculos de estudio, asociaciones estudiantiles, y publicaciones literarias que contribuyen a la reflexión profunda y crítica. Menciono rápido a Criaturas en frenesí (revista escrita por mujeres e impulsada por las estudiantes Margareth Quispe y Jimena León), la Asociación de Estudiantes de Literatura (Aelit) de la UNSA y el Centro de Estudios de Ficción Especulativa Carcosa, como otras iniciativas que también están impulsando el análisis literario, la creación y la labor académica.
El ecosistema cultural está creciendo. Y se especializa. En la UNSA, cada vez surgen más tesis de pregrado dedicadas a autores regionales. Un corpus académico que servirá también de base para futuras investigaciones y eventos internacionales que puedan realizarse en Arequipa. Para potenciar nuestra literatura es importante que exista una valoración y estudio desde el terreno crítico. Y para lograr esto, es primordial que empecemos a leernos entre nosotros.
Sobre el autor
Jorge Malpartida Tabuchi (Arequipa, 1990). Periodista, escritor y docente universitario. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNSA. Maestro en Escritura Creativa por la PUCP. Autor del libro de cuentos “Contra toda autoridad, excepto…” (Aletheya, 2024), y de “Patato: el goleador humilde que miraba al frente” (2018), crónica sobre Eduardo Márquez, ídolo del FBC Melgar. Fue reportero y editor en La República, Sin Fronteras y El Comercio. Se especializa en periodismo cultural y el estudio de la cultura pop y digital. Publicó relatos en las revistas “El gran cuaderno” (Argentina) y “Espinela” (Perú). Creador y conductor del podcast de literatura “Lector Beta”. Enseña periodismo y escritura creativa en universidades de Arequipa y Lima.